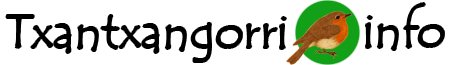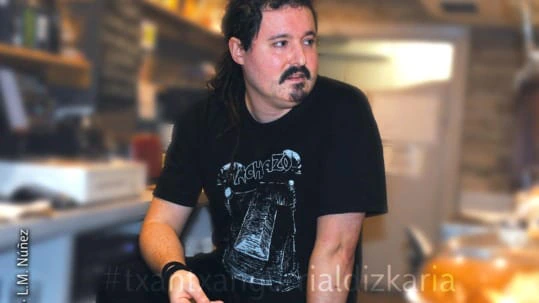Las ‘chocolateras’ de la abuela del siglo XIX
Empezamos a conocer las otras colecciones Echeverria, la de Lurdes, con chocolateras de más de un siglo
El Legado Cultural del Chocolate
Todo el mundo sabe que la popularización del chocolate se hizo al amparo de la fundación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en Donostia el 25 de septiembre de 1728, aunque ya se conocía su existencia en el siglo XVI. La sede de la Compañía en Venezuela estuvo instalada en La Guaira, puerto de destino muy cercano a la capital.
El rey Felipe V también suscribió acciones de la recién fundada Compañía Guipuzcoana, la cual no solo monopolizó el comercio del cacao, sino también el de otros productos importantes, tales como el añil, tabaco, cueros, y otras valiosas mercancías venezolanas. Su disolución tuvo lugar en 1785, pues ese año se transformó en la Compañía de Filipinas. Después de sesenta años de actividad pasó de surcar el Océano Atlántico al gran Pacífico con otro nombre.
Chocolateras de la colección Echeverria
Tras conocer la magnífica colección de chocolateras caseras propiedad de Lourdes Echeverria, hermana del anticuario de coches históricos Jesús Mari, hijos ambos de Jesús Echeverria, a su vez autor de todas las colecciones que tiene Lourdes, hemos decidido, con su permiso y gran ayuda, dar forma a varios artículos partiendo de las numerosas y diversas colecciones guardadas en almacenes dispersos. Tan solo como introducción, diremos que las chocolateras caseras que había hacia mediados del siglo XIX en muchos hogares vascos eran como las que vemos en el cuadro 1. Estaban hechas principalmente de cobre o aleaciones derivadas y de hierro.
Debemos aclarar un detalle importante, que los vecinos ‘poseedores’ entonces de este ansiado aparato doméstico, elaboraban su chocolate a la taza partiendo de bloques o tabletas de cacao con azúcar añadido que los propios maestros chocolateros vendían, generalmente tras haber molido ellos mismos los granos de cacao con una ‘piedra a rodillo’ como el de la foto 2.
No obstante, también existían entonces ‘molinos de sangre’ para triturar los granos de cacao, como el que hubo en la bajera del ala derecha del palacio de Igartza de Beasain. Sin embargo, ese primitivo ‘metate’ de piedra anterior fue sin duda el más utilizado aquí, antes de llegar la electricidad, como molino manual para obtener ese producto tan apreciado por los guipuzcoanos. Normalmente lo elaboraban en distintas formas y composiciones, que llamaban de forma genérica ‘chocolate a la piedra’.
El proceso para hacer un buen chocolate: calentar y batir
Una vez que las amas de casa compraban la materia prima empezaba el ‘ritual’ casero de hacer un buen chocolate a la taza. Normalmente se rayaba o troceaba de manera fina el bloque o tableta de chocolate, y después se calentaba muy lentamente en una de esas chocolateras caseras, bien con agua o bien con leche, removiendo lenta y continuamente la mezcla para que no se pegara. Dependiendo del volumen del recipiente o chocolatera, era habitual pasar casi media hora removiendo la mezcla de cacao. No acababa ahí el asunto, dado que aún quedaba el batido de la mezcla resultante, y algunas veces también la aromatización.
El batido era muy importante, y se utilizaban molinillos de madera como los que vemos en la imagen izquierda del cuadro 3 de dos fotos. Era muy importante hacer el batido bien dentro de la propia chocolatera, proceso que dependía de los diseños de tales molinillos de madera, y del tiempo que se estuviera batiendo haciendo girar el artilugio con las palmas de ambas manos.
Así se obtenía una textura sin grumos, cremosa y espumosa, que daba la calificación final al chocolate. A veces también se aromatizaba con canela, vainilla, etc., para dar un toque personal al chocolate. En la imagen de la derecha de este cuadro 3 mostramos una porción importante de otras chocolateras distintas del centenar y medio que llegó a coleccionar Jesús Echeverria, padre de Lurdes y Jesús Mari.
El chocolate en Gipuzkoa
En Gipuzkoa, la ‘Edad de Oro’ del chocolate fue sin duda el siglo XIX, una época en la que se pusieron de moda las chocolaterías, lugar donde las clases medias y altas ‘socializaban’ en esos comercios de moda. Hay un dicho popular, escrito con fina ironía, que dice así: «‘Las clases altas’ socializan en las chocolaterías y las ‘clases bajas’ en las fuentes públicas». Las mujeres eran entonces quienes mayormente acudían allí con la herrada para traer el agua a su casa. Y era allí donde generalmente hacían ‘parada y fonda’ hablando con las vecinas y con las gentes del lugar para estar al día de los sucesos acaecidos.
Desde aquí nuestro agradecimiento a Lourdes Echeverria Bengoechea por su paciencia benedictina para mostrarnos las distintas colecciones y obras de arte, además de ayudarnos a fotografiarlas y orientarnos sobre ellas.
Suscribete a la revista Txantxangorri en papel con todos los contenidos de la web, recetas, manualidades, artículos de colaboradores y más! suscribirte aquí.
|
Síguenos en X, Facebook e Instagram para seguir disfrutando de nuestros contenidos. Además, si quieres hacernos llegar alguna propuesta o informarnos de algún evento puedes escribirnos a txantxangorri@txantxangorri.info. |